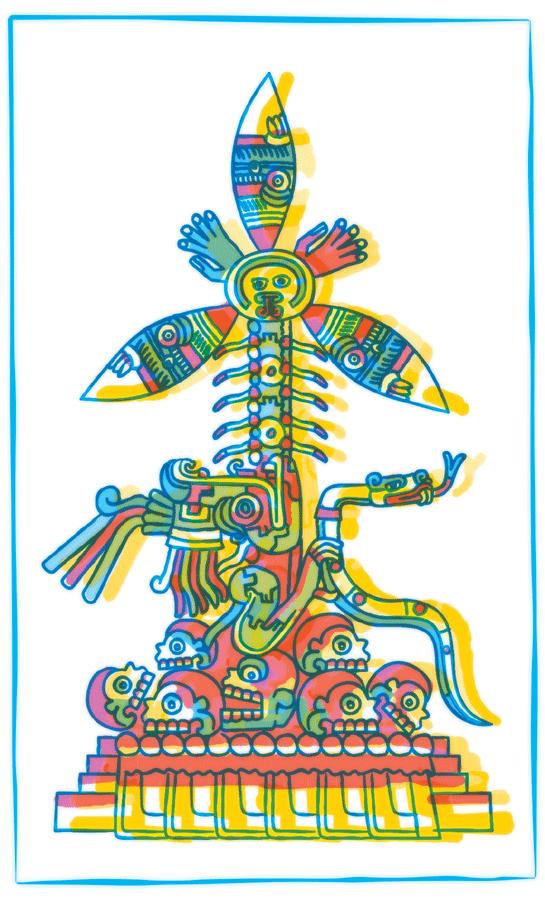En estos tiempos de jornadas mundiales contra el calentamiento global, asistimos a un escenario de alarmante colapso donde las manifestaciones se centran en exigir a los Gobiernos y a las empresas que asuman medidas serias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Se trata de medidas concretas que contengan esta inminente catástrofe ambiental a la que nos conduce el régimen de combustibles fósiles.
«El fin del petróleo ahora» se lee en las manifestaciones de París. Una crisis energética señalan las expertas y, por tanto, una transición energética como alternativa se vuelve una carta de buenos deseos en las cumbres de cambio climático; es decir pasar de un régimen de combustibles fósiles a uno de fuentes renovables de tipo eólico, hidroeléctrico y solar. Sin embargo, ante la emergencia del colapso corremos el riesgo de velar la lógica colonialista en la que aún se insertan estas medidas que suponen ser una alternativa.
Es decir, la exigencia de producir energías renovables como una alternativa en la era del capitaloceno o antropoceno que vivimos puede llegar a ocultar e incluso a justificar como mal menor el trastorno ecológico, cultural y político que miles de aerogeneradores están provocando actualmente en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, la región más estrecha de México que separa al Océano Pacifico del Atlántico.
En esta latitud del mundo habitamos una diversidad de pueblos indígenas milenarios: ikoots (huaves), ayuuk (mixes), angpøn (zoques), chontales, binnizá (zapotecos), chinantecos y tzotziles. Es justamente aquí dónde se está instalando el corredor de parques eólicos más grande de América Latina. De acuerdo al informe de la asociación Ecologistas en Acción se contemplan 5 mil aerogeneradores a lo largo de aproximadamente 100 mil hectáreas, cuya tenencia de la tierra es principalmente comunal y ha sido habitada históricamente por los pueblos zapotecas e ikoots.
Los 28 parques eólicos ya instalados, constituidos por 2123 aerogeneradores, tienen como principal destino abastecer de electricidad a las corporaciones del sector privado mientras decenas de comunidades de esta región no tienen acceso a la energía eléctrica. Por tanto, el corredor que se despliega en el Istmo de Tehuantepec está muy lejos de ser una transición encaminada a garantizar la suficiencia energética de los habitantes de la región y el país.
Por el contrario, las tierras y territorios de los pueblos están siendo expoliados, puesto que la instalación del corredor eólico en la airosa planicie no ha respetado la tenencia comunal de las tierras zapotecas e ikoots y, peor aún, ha agudizado la violencia regional criminalizando a las asambleas comunitarias y agrarias que se oponen a este megaproyecto «verde», tal como lo ha registrado el Observatorio para la protección de los Defensores de Derechos Humanos.
Es relevante señalar que las principales empresas inversoras son de capital español: Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona, Renovalia y Gamesa. Después le sigue la inversión francesa, Électricité de France, y la alemana SIEMENS. La producción de energía renovable en México está situada en la lógica de despojo y violación a los derechos humanos, agrarios e indígenas.
Tal como se manifiesta en el caso más latente en estos momentos suscitado en la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, Istmo de Tehuantepec, dónde actualmente la empresa Électricité de France (EDF) está invirtiendo un monto de 3 mil millones de dólares para un nuevo parque eólico denominado «Gunna Sicaru» proyectado sobre 4400 hectáreas.
Lo crítico de este caso se refleja en las arbitrariedades que priman en la Consulta Indígena. Esta, que supone apegarse al convenio 169 de la OIT en los hechos, no ha respetado el carácter previo, ya que el 29 de junio de 2017 la Secretaria de Energía de México otorgó a la comisión reguladora de la paraestatal francesa un permiso para generar energía justamente nueve meses antes de que se promoviera la Consulta Indígena. A ello se le suma que desde el 2016 la empresa firmó contratos con pequeños propietarios omitiendo el carácter comunal de las tierras.
Este caso nos revela el colonialismo que aún impera en lo que supone ser una alternativa al calentamiento global, cuyas medidas siguen insertas en la lógica de despojo y violencia contra los pueblos indígenas.
Lo que aquí está en cuestión son formas de existencia, puesto que una de las principales oposiciones a estos megaproyectos eólicos tiene que ver con la tenencia comunal de la tierra. Los pueblos indígenas históricamente han defendido este carácter de las tierras ya que es la base material y espiritual de sus formas de vida. Una forma de vida que en esta región del mundo llamamos comunalidad: esto para referir a la asamblea como organización política y toma de decisiones; las fiestas como las instancias de disfrute de lo común; el trabajo colectivo; la milpa (cultivo milenario de maíz, frijol, calabaza y chile), y el territorio comunal.
Esta forma de vida en comunalidad para los pueblos ikoots y zapotecos que viven de la pesca en la planicie sur del océano Pacífico es de larga data y que exista aún revela que ha funcionado durante siglos e incluso en tiempos de colapsos, como lo fue durante el siglo XVI con el proceso de colonización, que implico debacle demográfica y un viraje al modo de producción, uno de tipo policultivo a otro de tipo monocultivo.
Es así como la instalación de miles de eólicos en toda la planicie sur del Istmo de Tehuantepec está significando el trastorno de un paisaje, la deforestación de árboles nativos y la privatización de territorios. En ese sentido es cuestionable que resulte una verdadera alternativa en los tiempos de crisis ambiental que atraviesa el planeta.
En este escenario catastrófico de cambio climático las posiciones que sitúan a la energía eólica renovable como una alternativa no deben soslayar el despojo de los territorios indígenas y la continuidad de las dinámicas colonialistas que allí anidan. Ante esto, se cuestiona que una transición energética justa no debe costar el exterminio de los pueblos indígenas y, por el contrario, ahora más que nunca hay que asumir que los modos de vida comunales de los pueblos indígenas —que siguen resistiendo frente a las renovadas formas de despojo «verde»— son en sí mismas alternativas de muy larga data aún vigentes.